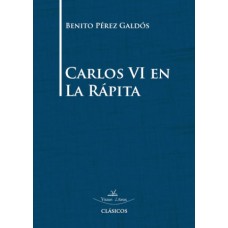Tetuán, mes de Adar, año 5620.
¡Vive Dios, que no sé ya cómo me llamo! Yahia dicen los del Mellah al verme; Alarcón me saluda con apodos burlescos, Profetángano, Don Bíblico; para algunos moros maleantes soy Djinn, que quiere decir diablillo, geniecillo; y mi venerable amigo el castrense don Toro Godo me ha puesto el remoquete de Confusio (con ese). Cuando me recojo en mí, y examino y desdoblo mi personalidad, ahora tan envuelta sobre sí propia, vengo a reconocer que soy aquel Juan que vino de España con el Ejército de O'Donnell, trayendo consigo poco más de lo puesto, un humilde y no manchado apellido, que creo era Santiuste, y una condición que tengo por sencilla y mansa, la cual, dividida en cuartos, me da tres partes de galán enamoradizo y un cuartillo de poeta. Tal soy, tal fui. Quiero reconstruir mi ser sintético, y fundar en él la nueva conciencia que necesito al cabo de tantos trastornos, en ésta mi africana vida tan atropellada y exuberante.
Si apenas sé cómo me llamo, tampoco me doy clara cuenta de la religión que profeso, pues las tres que aquí tenemos, confunden en los espacios de mi espíritu sus viejos dogmas y sus ritos pintorescos. Y ved aquí que yo, el hombre de las grandes confusiones, el panteólogo desmemoriado que, al descuidar la fijeza de su nombre, borra con igual descuido los nombres de las cosas, me meto a refundir en una sola creencia las tres que aquí los humanos practican, divididos en castas, familias o rebaños, con sus marcas correspondientes. Adviértase que la síntesis religiosa es para mi uso particular y exclusivo goce, sin ningún prurito de apostolado ni cosa que lo valga. Las tres me mandan que ame a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo, y que perdone las ofensas; las tres me señalan la vida perdurable como fin sin fin de nuestro ser, y me ofrecen recompensa o castigo conforme al valor moral de mis acciones, mientras me tiene Dios estacado en la sociedad humana, paciendo en las no siempre fértiles praderas de la vida fisiológica.
Ninguna creencia monoteísta me manda matar ni robar; pero veo que todas violan el precepto en las guerras y trapisondas, mayormente si éstas son traídas por el furor pietista de los pastores que nos guían en este mundo, y en los caminos para llegar felizmente al otro. Yo ni mato ni robo, y considero la guerra como el pecado mortal de las naciones. En el tratado del amor de mujer manifiestan las tres hermanas... (que así las llamo por no encontrar nombre adecuado con que designar su indudable parentesco)... manifiestan, digo, divergencias mayores que en otros delicados puntos. Cuál dice que nos casemos con una sola; cuál, que con cuatro; y alguna se nos muestra tan adusta y regañona en lo concerniente al trato mujeril, que, si obedeciéramos con rigor inflexible sus crueles prohibiciones, dentro de un par de siglos no habría ya mundo para contarlo. Pastores y rebaño infringen con tácito acuerdo la inhumana ley que proscribe toda alegría, y así, con el prohibir y el infringir bien alternados, con este ten con ten, como dijo el otro, rebaño y pastores van tirando hasta el fin de los siglos.
En verdad os digo que no me ha costado grandes quebraderos de cabeza encontrar la idea fundente de los distintos criterios con que éste y el otro Decálogo tratan de regular la máquina de nuestras pasiones. Yo cumplo, yo infrinjo conforme a supremos dictados de humanidad viviente y creadora, y al punto me sale la ley de indulto que acalla mi conciencia, reconciliándome con las soberanas leyes... Espero que este relato de mi vida en tierras africanas me dará nuevas ocasiones de explanar con detenimiento materias tan sutiles, y ahora, puesto a infringir, quebranto el método natural de toda narración, y divago a mi antojo, volando de idea en idea y de impresión en impresión.
Sabed que algunos días me levanto y me acuesto con la firme creencia de que vivo en el más bárbaro país del mundo; sabed que no pocas noches me acuesto y me levanto con la idea de que he venido a caer en un país donde debemos aprender la civilización antes que enseñarla. El caviloso examen de estas contradictorias opiniones mías a veces me ocupa mañanas y tardes, sin que de mi tenaz raciocinio salga el término discreto en que pueda fundar la verdad. Me interrogo y no sé qué contestarme. «¿Por qué ha de ser signo de incultura el anónimo de estas calles, plazoletas, encrucijadas y pasadizos? ¿Qué va ganando Tetuán con el furor bautismal de los españoles, que no paran estos días de clavar rótulos en todas las vías urbanas, trayéndonos acá la enfadosa titulación de las calles europeas? ¿Son los tetuaníes mejores de lo que eran porque se llame calle del Rey lo que antes llamábamos, sin letrero alguno, Kaisería; calle de Cantabria la extensa vía de Trankats, y de Chiclanala famosa El Haddadin?». Los vencedores estampan en el cuerpo de la ciudad conquistada la marca de su prepotencia; en él practican una especie de tatuaje con los nombres de todas las unidades de su ejército y los de famosos territorios y pueblos de España. Ojos de Manantiales ha venido a ser un diccionario de la guerra y de la paz. Los tetuaníes hojean el indigesto infolio sin entender una sola letra; saben que están vencidos; sienten la mano del dominador; pero miran con desprecio las muestras de su escritura y lenguaje que el español va pintando en las paredes. Yo digo: «Bautizando calles, nada conseguiréis. En las poblaciones marroquíes no habría calles si no fuera indispensable un poco de suelo común para ir de un edificio a otro. Dejaos de callejear, y buscad la vía por donde penetréis en los corazones».
Ayer comí con Alarcón y Rinaldi en la Judería, donde reside el primero. Ambos se burlaron de mi ropa moruna, invitándome a reponer en mi persona las decorosas prendas del vestir europeo. No me mordí la lengua para defender mi vestido y prestancia, y despotriqué furiosamente contra el odioso pantalón, incómodo y deshonesto, contra las chaquetas y levitas de lúgubres colores, contra los acartonados cuellos de las camisas y las ridículas corbatas que nos oprimen el pescuezo. «Cuando me acuerdo -les dije-, del sombrero de copa, y de que yo he llevado ese absurdo chapitel sobre mi cráneo, viendo en derredor mío, día y noche, innumerables seres humanos afeados de igual manera, creo haber despertado de angustiosa pesadilla, en la cual soñaba yo, y medio Madrid conmigo, que éramos tubos de latón, y que por la cabeza despedíamos todo el humo de las vanidades humanas». Ya empiezo a dudar de que tales sombreros hayan existido y de que yo me los haya puesto; ya veo representada en ellos toda la impertinencia meticulosa y refistolera de lo que llamamos Administración Pública, la oquedad del Organismo Burocrático, nuevo poder erizado de fórmulas, de ataduras, de pinchos, y que al exterior trata de hacerse imponente con su empaque en cierto modo sacerdotal. Casullas me parecen las negras levitas, y mitras los sombreros de copa. Vistos desde aquí los señores de mi tierra y los primates de la política, me inspiran miedo supersticioso. Su saludo, quitándose el tubo y volviendo a ponérselo sobre la cabeza, en casi todos calva, me hace el efecto de un signo hierático, como el gesto de aquellos figurones que decoran los monumentos egipcios o babilónicos.
De estas extravagancias mías se ríen Alarcón y Rinaldi, y el moro de Guadixme contesta con otras más graciosas y peregrinas, acabando por darme la razón y renegar conmigo de algunos usos europeos. Alegrábamos nuestra comida con burlas y chascarrillos, poniendo en caricatura el habla dengosa de las hebreas que nos servían, hijas de Abraham Mendes, en cuya casa, que no es de las peores del Mellah, tiene Alarcón su alojamiento. Este Abraham es hermano de Jakub Mendes, y como él, tratante en piedras y metales preciosos. A dos pasos de allí, en la calle que ahora lleva el rótulo de Numancia, tengo yo modestísimo albergue que me proporcionó Simi, pared por medio con su casa, y que amueblamos con prestados trebejos, tapicería y cerámica. Luce nuestro ajuar más de lo que debiera por el buen gusto con que todo lo apaña y adereza Yohar, cuidando de que en cada objeto se vean de cara las partes libres de manchas, deterioros o desgarrones, y de que queden en la obscuridad las estragadas por el uso y el tiempo. Tal es el arte de mi compañera, que nuestra casa, en la cual estamos como en un estuche por su extremada pequeñez, parece bonita sin serlo realmente, y hasta nos da la ilusión de holgura en su exigüidad molestísima. Influye no poco en esto nuestra imaginación, que desde los días del rapto no cesa de construir en derredor de nuestra pobreza un mundo risueño y grato: gracias a ella, lo duro se nos vuelve blando, ancho lo angosto, y cuando yo, poniéndome en pie con descuido, sin acordarme de la corta altura de la estancia, doy con la cabeza en el techo, las estrellas que veo son los luminosos ojos de Yohar... La imaginación nos calienta el comistraje que frío recibimos de las manos de Mazaltob, y nos disminuye considerablemente el número de pulgas y de otras perversas alimañas que de la casa de Simi vienen a la nuestra, en busca del pasto abundante que les ofrecen los cuerpos jóvenes...
Otra vez divago, lector mío: no puedo sujetar mi versátil pensamiento, que se me tuerce y ladea cuando más en derechura quiero llevarlo... Recojamos y anudemos la hebra interrumpida. Digo, pues, que Alarcón y Rinaldi, después que almorzamos, me llevaron a dar un paseo por la ciudad, y al cabo de unas vueltas perezosas por las calles próximas al Zoco fuimos a parar al Fondac, que es como decir parador, lugar de reposo y transacciones comerciales, que los españoles han transformado llevando a él la cháchara morosa de los casinos de allende. Oficiales de distintas armas tomaban café bajo el emparrado sin hoja que entre las dos crujías del local forma un techo completamente ilusorio. Con unos y otros charlamos, hasta que, secos nuestros gaznates, hubimos de humedecerlos con las infernales bebidas europeas que allí vendía un travieso argelino, de cuyo nombre no me acuerdo. Se hablaba del delirio patriótico con que acogían todas las ciudades de España los recientes triunfos; de los planes de O'Donnell; de los rumores de próxima paz; se traslucía en todos el deseo de que ésta llegara pronto, pues ya era hora de consolidar las glorias en el descanso; algunos dedicaban palabras medrosas a los estragos del cólera morbo, dentro y fuera de la ciudad, llevando cuenta de los casos que por la celeridad de la muerte infundían mayor lástima y terror.
En estas conversaciones nos entreteníamos, cuando me sobrecogió la presencia de dos sujetos que aparecieron por el foro del Fondac, y así lo expreso, porque siempre vi en aquel patinillo disposición semejante a la de un escenario: paredes a izquierda y derecha con puertas practicables; foro de tenduchas arrimadas a una pared con angostos ajimeces; bambalinas de emparrado... De una de las tiendas del fondo, o de la portezuela mal escondida en la rinconada, no estoy bien seguro, salieron los dos hombres en quienes mis ojos y mi atención se clavaron: el uno moro de buen porte, viejo barbudo el otro y de traza judaica. Pasaron cerca de mí, y ya en los bordes de lo que podríamos llamar proscenio, detuviéronse para mirarme. En el moro noté lástima cariñosa; en el hebreo, desdén, odio, rabia: su boca me habría mordido si pudiera, y sus ojos, fulgurantes bajo las cejas blancas de cerdosos pelos, me lanzaban miradas que me habrían deshecho si fuesen rayos... Eran mi fanático suegro Simuel Riomesta y mi gallardo amigo El Nasiry.
¡Vive Dios, que no sé ya cómo me llamo! Yahia dicen los del Mellah al verme; Alarcón me saluda con apodos burlescos, Profetángano, Don Bíblico; para algunos moros maleantes soy Djinn, que quiere decir diablillo, geniecillo; y mi venerable amigo el castrense don Toro Godo me ha puesto el remoquete de Confusio (con ese). Cuando me recojo en mí, y examino y desdoblo mi personalidad, ahora tan envuelta sobre sí propia, vengo a reconocer que soy aquel Juan que vino de España con el Ejército de O'Donnell, trayendo consigo poco más de lo puesto, un humilde y no manchado apellido, que creo era Santiuste, y una condición que tengo por sencilla y mansa, la cual, dividida en cuartos, me da tres partes de galán enamoradizo y un cuartillo de poeta. Tal soy, tal fui. Quiero reconstruir mi ser sintético, y fundar en él la nueva conciencia que necesito al cabo de tantos trastornos, en ésta mi africana vida tan atropellada y exuberante.
Si apenas sé cómo me llamo, tampoco me doy clara cuenta de la religión que profeso, pues las tres que aquí tenemos, confunden en los espacios de mi espíritu sus viejos dogmas y sus ritos pintorescos. Y ved aquí que yo, el hombre de las grandes confusiones, el panteólogo desmemoriado que, al descuidar la fijeza de su nombre, borra con igual descuido los nombres de las cosas, me meto a refundir en una sola creencia las tres que aquí los humanos practican, divididos en castas, familias o rebaños, con sus marcas correspondientes. Adviértase que la síntesis religiosa es para mi uso particular y exclusivo goce, sin ningún prurito de apostolado ni cosa que lo valga. Las tres me mandan que ame a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo, y que perdone las ofensas; las tres me señalan la vida perdurable como fin sin fin de nuestro ser, y me ofrecen recompensa o castigo conforme al valor moral de mis acciones, mientras me tiene Dios estacado en la sociedad humana, paciendo en las no siempre fértiles praderas de la vida fisiológica.
Ninguna creencia monoteísta me manda matar ni robar; pero veo que todas violan el precepto en las guerras y trapisondas, mayormente si éstas son traídas por el furor pietista de los pastores que nos guían en este mundo, y en los caminos para llegar felizmente al otro. Yo ni mato ni robo, y considero la guerra como el pecado mortal de las naciones. En el tratado del amor de mujer manifiestan las tres hermanas... (que así las llamo por no encontrar nombre adecuado con que designar su indudable parentesco)... manifiestan, digo, divergencias mayores que en otros delicados puntos. Cuál dice que nos casemos con una sola; cuál, que con cuatro; y alguna se nos muestra tan adusta y regañona en lo concerniente al trato mujeril, que, si obedeciéramos con rigor inflexible sus crueles prohibiciones, dentro de un par de siglos no habría ya mundo para contarlo. Pastores y rebaño infringen con tácito acuerdo la inhumana ley que proscribe toda alegría, y así, con el prohibir y el infringir bien alternados, con este ten con ten, como dijo el otro, rebaño y pastores van tirando hasta el fin de los siglos.
En verdad os digo que no me ha costado grandes quebraderos de cabeza encontrar la idea fundente de los distintos criterios con que éste y el otro Decálogo tratan de regular la máquina de nuestras pasiones. Yo cumplo, yo infrinjo conforme a supremos dictados de humanidad viviente y creadora, y al punto me sale la ley de indulto que acalla mi conciencia, reconciliándome con las soberanas leyes... Espero que este relato de mi vida en tierras africanas me dará nuevas ocasiones de explanar con detenimiento materias tan sutiles, y ahora, puesto a infringir, quebranto el método natural de toda narración, y divago a mi antojo, volando de idea en idea y de impresión en impresión.
Sabed que algunos días me levanto y me acuesto con la firme creencia de que vivo en el más bárbaro país del mundo; sabed que no pocas noches me acuesto y me levanto con la idea de que he venido a caer en un país donde debemos aprender la civilización antes que enseñarla. El caviloso examen de estas contradictorias opiniones mías a veces me ocupa mañanas y tardes, sin que de mi tenaz raciocinio salga el término discreto en que pueda fundar la verdad. Me interrogo y no sé qué contestarme. «¿Por qué ha de ser signo de incultura el anónimo de estas calles, plazoletas, encrucijadas y pasadizos? ¿Qué va ganando Tetuán con el furor bautismal de los españoles, que no paran estos días de clavar rótulos en todas las vías urbanas, trayéndonos acá la enfadosa titulación de las calles europeas? ¿Son los tetuaníes mejores de lo que eran porque se llame calle del Rey lo que antes llamábamos, sin letrero alguno, Kaisería; calle de Cantabria la extensa vía de Trankats, y de Chiclanala famosa El Haddadin?». Los vencedores estampan en el cuerpo de la ciudad conquistada la marca de su prepotencia; en él practican una especie de tatuaje con los nombres de todas las unidades de su ejército y los de famosos territorios y pueblos de España. Ojos de Manantiales ha venido a ser un diccionario de la guerra y de la paz. Los tetuaníes hojean el indigesto infolio sin entender una sola letra; saben que están vencidos; sienten la mano del dominador; pero miran con desprecio las muestras de su escritura y lenguaje que el español va pintando en las paredes. Yo digo: «Bautizando calles, nada conseguiréis. En las poblaciones marroquíes no habría calles si no fuera indispensable un poco de suelo común para ir de un edificio a otro. Dejaos de callejear, y buscad la vía por donde penetréis en los corazones».
Ayer comí con Alarcón y Rinaldi en la Judería, donde reside el primero. Ambos se burlaron de mi ropa moruna, invitándome a reponer en mi persona las decorosas prendas del vestir europeo. No me mordí la lengua para defender mi vestido y prestancia, y despotriqué furiosamente contra el odioso pantalón, incómodo y deshonesto, contra las chaquetas y levitas de lúgubres colores, contra los acartonados cuellos de las camisas y las ridículas corbatas que nos oprimen el pescuezo. «Cuando me acuerdo -les dije-, del sombrero de copa, y de que yo he llevado ese absurdo chapitel sobre mi cráneo, viendo en derredor mío, día y noche, innumerables seres humanos afeados de igual manera, creo haber despertado de angustiosa pesadilla, en la cual soñaba yo, y medio Madrid conmigo, que éramos tubos de latón, y que por la cabeza despedíamos todo el humo de las vanidades humanas». Ya empiezo a dudar de que tales sombreros hayan existido y de que yo me los haya puesto; ya veo representada en ellos toda la impertinencia meticulosa y refistolera de lo que llamamos Administración Pública, la oquedad del Organismo Burocrático, nuevo poder erizado de fórmulas, de ataduras, de pinchos, y que al exterior trata de hacerse imponente con su empaque en cierto modo sacerdotal. Casullas me parecen las negras levitas, y mitras los sombreros de copa. Vistos desde aquí los señores de mi tierra y los primates de la política, me inspiran miedo supersticioso. Su saludo, quitándose el tubo y volviendo a ponérselo sobre la cabeza, en casi todos calva, me hace el efecto de un signo hierático, como el gesto de aquellos figurones que decoran los monumentos egipcios o babilónicos.
De estas extravagancias mías se ríen Alarcón y Rinaldi, y el moro de Guadixme contesta con otras más graciosas y peregrinas, acabando por darme la razón y renegar conmigo de algunos usos europeos. Alegrábamos nuestra comida con burlas y chascarrillos, poniendo en caricatura el habla dengosa de las hebreas que nos servían, hijas de Abraham Mendes, en cuya casa, que no es de las peores del Mellah, tiene Alarcón su alojamiento. Este Abraham es hermano de Jakub Mendes, y como él, tratante en piedras y metales preciosos. A dos pasos de allí, en la calle que ahora lleva el rótulo de Numancia, tengo yo modestísimo albergue que me proporcionó Simi, pared por medio con su casa, y que amueblamos con prestados trebejos, tapicería y cerámica. Luce nuestro ajuar más de lo que debiera por el buen gusto con que todo lo apaña y adereza Yohar, cuidando de que en cada objeto se vean de cara las partes libres de manchas, deterioros o desgarrones, y de que queden en la obscuridad las estragadas por el uso y el tiempo. Tal es el arte de mi compañera, que nuestra casa, en la cual estamos como en un estuche por su extremada pequeñez, parece bonita sin serlo realmente, y hasta nos da la ilusión de holgura en su exigüidad molestísima. Influye no poco en esto nuestra imaginación, que desde los días del rapto no cesa de construir en derredor de nuestra pobreza un mundo risueño y grato: gracias a ella, lo duro se nos vuelve blando, ancho lo angosto, y cuando yo, poniéndome en pie con descuido, sin acordarme de la corta altura de la estancia, doy con la cabeza en el techo, las estrellas que veo son los luminosos ojos de Yohar... La imaginación nos calienta el comistraje que frío recibimos de las manos de Mazaltob, y nos disminuye considerablemente el número de pulgas y de otras perversas alimañas que de la casa de Simi vienen a la nuestra, en busca del pasto abundante que les ofrecen los cuerpos jóvenes...
Otra vez divago, lector mío: no puedo sujetar mi versátil pensamiento, que se me tuerce y ladea cuando más en derechura quiero llevarlo... Recojamos y anudemos la hebra interrumpida. Digo, pues, que Alarcón y Rinaldi, después que almorzamos, me llevaron a dar un paseo por la ciudad, y al cabo de unas vueltas perezosas por las calles próximas al Zoco fuimos a parar al Fondac, que es como decir parador, lugar de reposo y transacciones comerciales, que los españoles han transformado llevando a él la cháchara morosa de los casinos de allende. Oficiales de distintas armas tomaban café bajo el emparrado sin hoja que entre las dos crujías del local forma un techo completamente ilusorio. Con unos y otros charlamos, hasta que, secos nuestros gaznates, hubimos de humedecerlos con las infernales bebidas europeas que allí vendía un travieso argelino, de cuyo nombre no me acuerdo. Se hablaba del delirio patriótico con que acogían todas las ciudades de España los recientes triunfos; de los planes de O'Donnell; de los rumores de próxima paz; se traslucía en todos el deseo de que ésta llegara pronto, pues ya era hora de consolidar las glorias en el descanso; algunos dedicaban palabras medrosas a los estragos del cólera morbo, dentro y fuera de la ciudad, llevando cuenta de los casos que por la celeridad de la muerte infundían mayor lástima y terror.
En estas conversaciones nos entreteníamos, cuando me sobrecogió la presencia de dos sujetos que aparecieron por el foro del Fondac, y así lo expreso, porque siempre vi en aquel patinillo disposición semejante a la de un escenario: paredes a izquierda y derecha con puertas practicables; foro de tenduchas arrimadas a una pared con angostos ajimeces; bambalinas de emparrado... De una de las tiendas del fondo, o de la portezuela mal escondida en la rinconada, no estoy bien seguro, salieron los dos hombres en quienes mis ojos y mi atención se clavaron: el uno moro de buen porte, viejo barbudo el otro y de traza judaica. Pasaron cerca de mí, y ya en los bordes de lo que podríamos llamar proscenio, detuviéronse para mirarme. En el moro noté lástima cariñosa; en el hebreo, desdén, odio, rabia: su boca me habría mordido si pudiera, y sus ojos, fulgurantes bajo las cejas blancas de cerdosos pelos, me lanzaban miradas que me habrían deshecho si fuesen rayos... Eran mi fanático suegro Simuel Riomesta y mi gallardo amigo El Nasiry.
Carlos VI en La Rápita
-
Autor:
Benito Pérez Galdós
- Código del producto: 491
- Colección: Episodios Nacionales
- Categoría: Ficción, Ficción histórica
- Temática: Ficción histórica
-
ISBN:
- 9788497705042 - PDF Cómpralo aquí
- Idioma: Español / Castellano