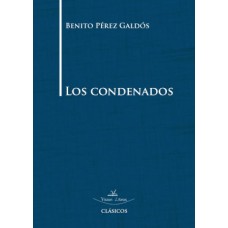Esta obra, estrenada en el teatro de la Comedia la noche del 11 de Diciembre, no agradó al público. No necesito encarecer mi fusión y tristeza, casi estoy por decir mi vergüenza ante el con u fracaso, pues compuse el drama con la franca ilusión de que sería bien acogido; llegué a figurarme, trabajando en él con ciego entusiasmo, que lograba expresar ideas y sentimientos muy gratos a la sociedad contemporánea en los tiempos que corren; lo terminé a conciencia, lo corregí y limé cuanto pude, y persuadido de no haber hecho un despropósito, ni mucho menos, lo entregué confiado y tranquilo a D. Emilio Mario, que tuvo la bondad de mandar sacarlo de papeles sin pérdida de tiempo, y de repartirlo y ensayarlo con el esmero que es de ritual en aquella casa. El estreno, como brusca sacudida que nos transporta del ensueño a la realidad, me presentó todo al revés de lo que yo había pensado y sentido. El teatro es esto. Las obras de uno y otro género, así las muy pensadas y con cariño escritas, como las compuestas a vuela pluma, no son más que la mitad de una proposición lógica, y carecen de sentido hasta que no se ajustan con la otra mitad, o sea el público. ¿Casa? Resulta el conjunto verdad, el éxito. ¿No casa? Pues de seguro hay error grave en una de las partes, o en las dos.
Debo decir que la mayoría de las personas que acudieron al teatro en aquella desgraciada noche, iban con el deseo y quizás con la confianza del éxito. Otras, en cambio, las menos sin duda, llevaron la previsión y la seguridad de la derrota. Más que la alegría de éstas (cosa muy propia de las luchas literarias, y que no debe asustar a nadie), me duele a mí el desengaño de las primeras. La pena que mostraban en el curso de la representación, y al retirarse de la sala, centuplicaba el desconsuelo con que actores y autor veíamos perdido nuestro trabajo, y malo gradas las esperanzas de la empresa.
Pero no tardó en venir a mi espíritu una resignación plácida, que me permitió apreciar los hechos con serenidad. El fin de toda obra dramática es interesar y conmover al auditorio, encadenando su atención, apegándole al asunto y a los caracteres, de suerte que se establezca perfecta fusión entre la vida real, contenida en la mente del público, y la imaginaria que los actores expresan en la escena. Si este fin se realiza, el público se identifica con la obra, se la asimila, acaba por apropiársela, y es al fin el autor mismo recreándose en su obra. El drama Los condenados no produjo en el público, al menos en la ocasión de su estreno, el efecto a que aspira toda obra de teatro. Pero aunque en la representación resultara una tentativa infeliz, creo que no debe recaer sobre él inmediatamente el olvido, por lo cual, siguiendo el ejemplo de ilustres compañeros, y maestros del arte, determino imprimirlo. Seguramente, muchas personas que no asistieron al estreno gustarán de apreciar por sí mismas las causas de la caída.
Por añeja costumbre de examen de conciencia, en la noche del estreno, y en el curso mismo de la representación, cuando yo veía que, escena tras escena, se iban marchitando las ilusiones que forjó mi deseo de acierto, no cesaba de investigar con rápida crítica la razón de que no interesaran al público pasajes y conceptos que juzgué ¡ciego de mí! de posible, de casi seguro efecto. He aquí el eterno enigma del teatro, la esfinge, en cuyo rugoso entrecejo, si nunca supieron leer los maestros, ¿cómo han de saberlo los aprendices? El público desvanece el misterio con brutal e irrevocable sentencia. Diríase que en unos casos crea la obra con los datos que le da el autor, y que en otros de vuelve fríamente los datos, quedándose con un deforme embrión entre las manos. Es la obra que soñada entrevió, que quiso crear sin poder conseguirlo, ya porque los elementos venidos de la otra parte eran infecundos, ya porque no encontraron medio apropiado para su desarrollo. ¿Esto quién lo sabe?
Pues bien: aunque no he llegado al conocimiento preciso de las causas del desacuerdo entre autor y público, pensando en ellas desde la noche del estreno, quiero apuntar con absoluta sinceridad todas las que se me han ocurrido. ¿Cayó la obra por la marcha calmosa de la exposición, y la desusada longitud de algunas escenas? Podrá ser; pero no puedo olvidar que en otras obras he incurrido, quizás más ostensiblemente, en el mismo defecto, si defecto es, y el público no ha mostrado impaciencia; ha sabido escuchar y esperar. ¿Cayó por el pecado de lógica, que si muchas veces es venial en el teatro, otras merece terrible anatema? Esto ya es más grave. Debo decir que si el público me ha perdonado la falta de concisión, también me ha consentido los agravios a la lógica, inevitables en la estrechez del mecanismo teatral. Ni en las creaciones más acabadas se encuentra una lógica perfecta. La verdad es que las incongruencias en la soldadura o en el engranaje de los hechos que componen el argumento, saltan a la vista cuando el interés languidece, y se ocultan cuando éste adquiere fuerza bastante para subyugar al espectador. La importancia de los vicios de lógica se subordina, pues, a la intensidad de los efectos, con que un autor hábil sabe producir el goce estético, que al propio tiempo que aplaude, absuelve. Por consiguiente, bien podría ser que influyeran en la condenación de Los condenados, más que los errores de lógica, la impericia del autor para desvanecerlos o ahogarlos bajo el peso de una profundísima emoción. Apunto esta idea como probable, sin estar seguro de haber encontrado la razón que busco.
Quizás la encuentre en que toda la cimentación de la obra es puramente espiritual, y lo espiritual parece que pugna con la índole pasional y efectista de la representación escénica, según los gustos dominantes en nuestros días, pues no admito tal incompatibilidad, de un modo absoluto, entre el desenvolvimiento psicológico de un plan artístico y las eternas leyes del drama. Y ya que hablo de acción psicológica, ¿consistirá mi yerro en haber empleado con imprudente profusión imágenes, fórmulas, y aun denominaciones de carácter religioso? ¿Será que la idea religiosa, con la profunda gravedad que entraña, tiene difícil encaje en el teatro moderno, y que el público, que goza y se divierte en él cuando ve reproducidos los afanes secundarios de la vida, se pone de mal humor cuando le presentan los elementales y primarios? ¿Es esto así, y debe ser así? Pues cuando categóricamente lo afirmen los doctores de la iglesia literaria, no los bachilleres, lo admitiré y tendré por dogma indiscutible.
Y ahora quiero indagar fuera de la escena la causa del des acuerdo. ¿Será que el público, por instinto de ponderación, en el cual palpita un gran principio de justicia, se cansa de ser benévolo con este o el otro autor, y que por haberle enaltecido más de la cuenta, se complace después en arrojarle por el suelo? Yo oigo una voz que viene de la sala, no ciertamente de las filas contrarias, sino de las amigas y la cual me dice: «Mira, hijo, mucho te he querido y te quiero. Durante veinte años, en otra región literaria, donde la vida es más tranquila y el ambiente menos tempestuoso, aplaudí tu laboriosidad. Después he premiado con mi benevolencia tus tentativas en el arte escénico. Pero, créelo, ya me van causando tus pesadeces, tus aficiones analíticas, tus preferencias por la acción interna o psicológica. Vuelve en ti, hijo mío, y no apures mi divina paciencia. Yo vengo aquí en busca de emociones fáciles, de ideas claras, de accidentes alegres o patéticos, presentados con arte y brevedad, y tus filosofías me aburren. Te lo manifiesto ahora en forma cortés, porque no puedo olvidar que algún derecho tienes a mi circunspección; pero no me busques el genio, que ya sabes que las gasto pesadas. Te perdono esta culpa, con tal que te retires por el foro, prometiéndome traer otra vez cosa más acomodada a mis gustos y aficiones.»
Examinadas las causas probables, y no sabiendo fijamente cuál es la verdadera, se me ocurre que hay que buscar en la conjunción de todas ellas la razón del desgraciado éxito. De éste me declaro único responsable, pues los actores, sin excepción alguna, representaron la obra con inteligencia y esmero, venciendo en lo posible la turbación que debía producirles la inutilidad de sus esfuerzos ante un público en parte distraído, en parte hostil.
El público aprueba o desaprueba, por sentimiento, por instinto crítico, razonando vagamente y por tópicos casi siempre rutinarios, lo que ha visto y oído. Después viene la prensa, cuya misión debe ser examinar con criterio inteligente las obras literarias. He tenido la paciencia, que paciencia y no poca se necesita para ello, de leer todo lo que sobre Los condenados se escribió; pocos artículos de crítica formal, sin fin de revistillas que respiraban malquerencia, sueltos informativos, conteniendo juicios precipitados, de una severidad enfática y ridículamente sentenciosa. En periódicos que me distinguieron siempre con su amistad, vi la tristeza del fracaso, y una crítica indulgente y cariñosa. Muchos venían tan alegres como si les hubiera tocado el premio gordo de la lotería. Algún crítico, que goza fama de mordaz, se mostraba duro con la obra, con su autor, considerado y respetuoso. Otros, en cambio, salieron tan desmandados, como si se tratara del último esperpento de los teatros por horas, de una de esas efímeras piezas, cuya crítica suele hacer el aburrido público con las extremidades inferiores.
Entre tantas y tan diversas formas de censura, he encontrado un artículo crítico que me ha sido muy grato, aunque no es de los menos severos, pues en él se ve a un escritor que sabe lo que trae entre manos, y que acostumbra mirar con seriedad las obras del entendimiento, producto más o menos feliz de un honrado trabajo. Me refiero al Sr. Villegas, periodista distinguidísimo, de claro juicio y vasta erudición literaria. No sé si me equivocaré; pero ello es que he creído ver en el artículo del Sr. Villegas, como un tímido esfuerzo para sustraerse a la su gestión que sus compañeros de oficio ejercieron mancomunada mente sobre él. Claro que no pudo librarse, porque el esfuerzo, como digo, fue de los más tímidos, y la sugestión debió de ser, por las trazas, de las más enérgicas. Pero nadie me quita de la cabeza que se inició el esfuerzo o tentativa de independencia. ¡Bueno fuera que en tantos años de trajín literario, no hubiera uno adquirido un poquito de perspicacia para deletrear el pensamiento ajeno! Digo esto, porque en el mencionado escrito encuentro ideas, que son mis ideas, sorprendidas en la representación de Los condenados, y transportadas a las columnas de La Época, donde las he visto con alegría.
Verdad que después de esto, el Sr. Villegas incurre en la flaqueza de narrar con dudosa exactitud, y algunos ribetes de mala fe, el argumento de la obra. Pero esto no es ahora del caso, y voy a lo principal. Yo acepto la interpretación que da el articulista al pensamiento inicial de la obra, y lo agradezco mucho que la haya manifestado resueltamente. Antes y después de esta espontaneidad, dice cosas el Sr. Villegas, con las cuales no estoy de acuerdo, aunque las acojo, como suyas, con toda la consideración del mundo, y me permitirá que les ponga algunos reparos.
Esto del simbolismo es ahora la ventolera traída por la moda, y muchos que de seguro no la entienden al derecho, nos traen mareados con la tal palabreja. Para mí, el único simbolismo admisible en el teatro es el que consiste en representar una idea con formas y actos del orden material. En obras antiguas y modernas hallamos esta expresión parabólica de las ideas. Por mi parte, la empleé, sin pretensiones de novedad, en La de San Quintín. En Los condenados no hay nada de esto, ni fue tal mi intención, porque eso de que las figuras de una obra dramática sean personificaciones de ideas abstractas, no me ha gustado nunca. Reniego de tal sistema, que deshumaniza los caracteres.
Y también me permito indicar al Sr. Villegas que ningún autor ha influido en mí menos que Ibsen, o, mejor dicho, que si en el pecado de obscuridad incurrí, no debe atribuirse a las lecturas del dramaturgo noruego. Influyen en un autor inferior las obras de autor superior que le cautivan, que le embelesan, infiltrándose insensiblemente en su espíritu. Divido las de Ibsen en dos categorías. Las de complexión sana y claramente teatral, como La casa de muñecas, Los aparecidos, El enemigo del pueblo, me enamoran, y parécenme de soberana hermosura. Las que comúnmente se llaman simbólicas, como El pato silvestre, Solness, La dama del mar, han sido para mí ininteligibles; y fuera de alguna escena en que maravillosamente se revela el altísimo ingenio de su autor, no he hallado en ellas el deleite que seguramente encontrarán los que sepan desentrañar su intrincado sentido. Mal pueden influir en mis composiciones, cuyo superior mérito reconozco, fiándome del criterio ajeno más que del propio. Lo que de nebuloso y soporífero se haya encontrado en la infeliz obra que motiva estas líneas, hay que achacarlo a errores intrínsecos, y quizás a malogrados esfuerzos por alcanzar un ideal, hacia el que, con alas tan cortas y pulmones tan débiles, no debí tender el vuelo.
Hecha esta aclaración, tengo mucho gusto en reproducir aquí apreciaciones del Sr. Villegas. Palabras suyas son; pero las ideas me pertenecen, y me siento muy honrado con que un crítico, a quien esta vez no tenga por amigo, escriba lo que pensé. «Condenados estamos a la mentira, sometidos a un convencionalismo falso que nos arrastra de error en error, y de caída en caída. Para librarnos de este ambiente malsano que por todas partes nos rodea, es preciso ser sinceros, abrazarnos a la verdad, y tener el valor de arrojar de nosotros nuestras faltas después de reconocidas.
Solamente así se regenera el hombre; solamente cuando, por el esfuerzo de su voluntad y en uso de su libre albedrío, acepta la expiación, es cuando cumple con la ley que rige su esencia divina. Mas esta verdad no se conquista en la tierra: para poseerla es preciso ir más allá; la verdad está tras las fronteras de la otra vida, y sólo pasando por los dinteles de la muerte, puede alcanzársela».
Al final del artículo, añade el Sr. Villegas: «Bien sé que en obras de arte no salva la intención; pero justo es consignar que, en el drama de Galdós, con harta más claridad que la significación simbólica, se ve el propósito de dirigir los ojos del público, o más bien, de la sociedad hacia las grandes cuestiones o conciencia, tan olvidadas en medio de la atmósfera positivista que nos envuelve».
Cierto es que la intención no salva a los autores; pero también le digo al Sr. Villegas (y ahora me toca a mí coger por un momento las disciplinas) que no es propio de un escritor serio y que conoce las dificultades del arte, referir el argumento de una obra con infidelidad manifiesta, hija sin duda de la precipitación y el desenfado con que aquí se hilvanan ahora las críticas literarias, como se podrían narrar los incidentes de una bufonada grotesca. Bien comprende el discreto articulista que no hay obra que resista a esa manera de contar lo que en ella ocurre. Hágase la prueba. Cójase el drama o comedia de mayor perfección y hermosura: refiérase su asunto con ese pérfido humorismo, a estilo de chismografías de café, y el público que lo desconozca y se fíe de tales informaciones, creerá que el autor a quien se quiere juzgar, es un estafador literario. Críticos hay a quienes nada se les pide, porque difícilmente podrían darlo; pero al señor Villegas, que tiene entendimiento, buen gusto y claridad de juicio, hemos de exigirlo rectitud de conciencia, en el sentido literario, pues no poseyendo esta cualidad preciosa, de poco va len las demás para ganar nombre y autoridad de crítico.
Ya que he dicho algo del pensamiento de Los condenados y de su acción psicológica, déjenme apuntar algo también acerca de los caracteres. Creí firmemente, y en esto consistió quizás mi equivocación más grave, que los tipos de Santamona y Paternoy habían de cautivar al público. En ambos puse, con esmero y buena voluntad, el fundamento moral del drama. Pero sea porque los caracteres de excepcional grandeza moral no aploman bien en la escena, tal como hoy la vemos y entendemos; sea porque no supo darles vida y relieve, manejando con destreza de prestidigitador los resortes teatrales, ello es que ni Santamona ni Paternoy penetraron en el corazón del público, no ciertamente por culpa de la actriz y del actor encargados de aquellos papeles. Ni una ni otra figura son abstracciones filosóficas, sino personas (al menos intenté hacerlas tales), y en la vida real existe seguramente el modelo de ambas, aunque no puede decirse que abunda. La razón de que el público las acogiera con frialdad, podrá quizás encontrarse en defectos internos de la composición, según el criterio dominante; en la imprudente manía de desechar por anticuadas ciertas combinaciones que ya arrojan vivísima luz, ya sombra densa sobre las figuras; en la torpeza del autor para contrastar la preparación sagaz con la brusca sorpresa.
Cierto que, en una obra teatral, nada es defendible si en el conjunto no tiene defensa; pero, por lo que valga, declaro que cuanto he puesto en boca de Paternoy y de Santamona lo conceptúo natural, y naturales creo también sus acciones, incluso el juramento falso, del cual no tengo por qué arrepentirme, por ser un acto de alta caridad, en el cual la letra tiene que ser arrollada por el espíritu, y la fórmula por la intención. La brutalidad de los hechos les pone en el trance ineludible de faltar a la verdad temporal, dirigidos los ojos del espíritu a la verdad infinita, y la voluntad al fin supremo de salvar, no sólo una vida, que esto poco valdría, sino un alma.
Si me arguyen, demostrándolo (y quizás no sería difícil la demostración), que los incidentes preparatorios del juramento pecan de artificiosos, y que la ineludibilidad de la fórmula falsa no está clara y patente, me callaré, pues no extremo la defensa, ni dejo de conocer cuántos puntos débiles ofrece este drama a una crítica perspicaz. Pero admitidos los antecedentes, el juramento falso me parece de una lógica firme, y tengo por farisaicos los escrúpulos que algunos han manifestado sobre este particular. Lo que hay es que los efectos teatrales se subordinan, a veces, a causas de una sutileza casi inapreciable. Dependen del movible estado de ánimo del público, y de los rapidísimos cambios que sufre en él la receptividad de las emociones. Pensando en esto, he llegado a creer que el juramento falso, consumado por dos personas de incontestable virtud, puede hacer mal efecto, por el eclipse que en un momento brevísimo sufre la belleza moral de los personajes allí representados. Cierto que, pasado aquel momento, ambos recobran su ser luminoso; pero ha habido eclipse, y los eclipses, en toda situación culminante, son siempre peligrosos. Menos difícil de defender es la conducta de Paternoy al final del primer acto, cuando permite el casamiento de Salomé, abusando un poco tal vez de la autoridad, en cierto modo hipnótica, que ejerce en la familia y en todo el pueblo. Las razones de moral elevada que da para obrar de este modo, condenando a los amantes al purgatorio que resulta de la derivación de los errores humanos, podrían ser apreciados por un lector. Para un público son quizás tesis imprudente y peligrosa. Posible es que éste fuera el punto en que la armazón de la obra empezó a resquebrajarse.
Y en cuanto a José León, personaje complejo y escabroso, debo decir que si su lenguaje se justifica por su superior educación, sus actos, teatralmente considerados, no son tan fáciles de defender. Errores hay que no se ven en veinte lecturas, ni en doscientos ensayos, y en la noche del estreno resplandecen súbitamente, iluminados por fugaz relámpago, en la conciencia literaria del autor. La obscuridad que envuelve al personaje no se desvanece hasta que formula su declaración en la última escena de la obra. Es mucho esperar éste para un público, lo reconozco. Cuando la declaración llega, el auditorio se ha desorientado sin número de veces, y ha sufrido bruscas alternativas en su manera de pensar y sentir. El momento supremo del arrepentimiento de José León y de la efusión de su conciencia, parece que debía ser inmediatamente después del perjurio de Paternoy y Santamona, y como ofrenda de su alma dañada a las almas purísimas de las dos personas que acababan de salvarle. La obstinación del pecador en el mal, si real y lógica en la vida, pudo ser causa en el teatro de que se malograra una situación de legítimo efecto.
Ya ven que doy argumentos a la crítica, y que no disimulo las brechas por donde el drama pudiera ser noblemente atacado. Digo con expansiva sinceridad todo lo que pienso, y si no me callo lo favorable, tampoco hago un misterio de lo adverso. Presumo que algunos que de teatros escriben, sabrán estas cosas mejor que yo; pero no han querido sin duda examinar la obra con seriedad, y la han tratado como a una farsa sin sentido. Con esto no me conformo, y por decoro del arte, he de protestar de tales procedimientos, por desgracia muy arraigados en las costumbres de la prensa y de la crítica.
Creo que toda obra de arte, producto más o menos feliz del entendimiento, con el entendimiento debe juzgarse, y el que no lo tenga para estas cosas, dedíquese a cualquier otra profesión, o al oficio a que le llamen sus aptitudes. Y en el caso presente, refiriéndome tan sólo a las producciones literarias, no a la personalidad de los que cultivan las letras, creo y sostengo que hay clases ¡medrados estaríamos si no las hubiera!; o, en otros términos, que los grados de culpabilidad de un autor a quien se acusa de equivocación, no pueden ser independientes de las dificultades del género que cultiva, ni de las asperezas del asunto que trata. Una mojiganga insustancial, hilvanada en veinticuatro horas para entretener a un público infantil, y una composición detenidamente escrita con fines artísticos y morales, no deben ser condenadas con un solo gesto de grotesco desdén, y una crítica indocta y vacía.
Como no me duelen prendas, he de ser ingenuo y claro hasta no poder más. Acato el veredicto del público, aun en los casos en que pudiera tenérsele por precipitado. En cuanto a lo que suele llamarse enfáticamente fallo de la prensa, ése, ni lo admito ni lo acato, sino que me rebelo absolutamente contra la idea de que tal fallo pueda existir en los tiempos que corren. Las razones de esto las verá el que tenga la paciencia de seguir le yendo.
A pesar de sus evidentes progresos en el arte de escribir y en la amenidad de sus escritos, no ha llegado aún la prensa entre nosotros a ser maestra de la opinión ni a llevársela de calle en todos los asuntos. Hoy se lee más que antes, pero se creo menos en las aseveraciones de nuestros buenos chicos de la prensa, entre los cuales hay muchos de brillante y agudísimo ingenio. Y se cree menos en ellos, porque desde que los periódicos se transformaron, trocando la sequedad sectaria del instrumento de partido por la ligereza anecdótica del órgano de información, si se lograron algunas ventajas, perdiéronse cualidades, morales y literarias, que convendría restablecer para que la prensa cumpliera totalmente su misión.
La fiebre informativa ha llegado a ser tan intensa, que ella consume toda la savia intelectual del periodismo, destinada a emplearse en objetos diferentes. Algunos de estos objetos son tratados con excesiva amplitud; otros, como las letras y cuanto a la vida intelectual se refiere, con desdeñosa restricción. En remotos tiempos, que ahora motejamos de atrasados, y cuando los periódicos eran pobres, y casi de milagro vivían, no había ninguno que dejase de tener en su redacción una pluma perita que trataba desahogadamente, con libre criterio, los asuntos literarios. Hoy, la prensa rica, potente y bien administrada, no les presta la atención debida. La crítica de teatros no es más que una mal razonada noticia del éxito o el fracaso, y como para esto no se necesita calzar muchos puntos en materia estética, comúnmente vemos que periódicos poderosos mandan al estreno de una producción literaria al revistero de toros, sujeto muy apreciable sin duda, pero que no puede, con la mejor voluntad del mundo, desempeñar su cometido. A los pelotaris, a los ciclistas, y a los lidiadores de reses bravas, consagra nuestra prensa mayor espacio y atención más cariñosa que a todas las artes liberales.
Personas inteligentísimas y escritores de gallardo estilo trabajan hoy en los diarios de Madrid y provincias. Sin adulación se puede decir que los que treinta años ha tuvieron fama de grandes estilistas, no sabían tanto, ni escribían tan bien como muchos jóvenes y viejos que hoy dan sus fugaces escritos a la prensa. Pero estos tales, y todos los que en periódicos muy leídos descuellan por su inteligencia, menosprecian la vida literaria, o no han parado mientes en ella. La entregan al brazo débil de los inferiores de la redacción, para dedicarse a las embriagueces de la política. En cuanto se meten en el Congreso pierden la cabeza, y con ella la noción total de la vida del país, de la cual sólo perciben una fase.
Cierto que hay excepciones; pero éstas sólo se manifiestan en inseguras tentativas de reforma. Se ve un deseo generoso, no una voluntad organizadora. Periódico hay, de los más populares, que consagra semanalmente un día a la colaboración literaria; otros ofrecen diariamente a su parroquia lecturas amenas y eruditas; algunos conservan la tradición del crítico literario y del musical; pero todo ello sin amor, sin dirección, sin criterio elevado ni atención esmerada, siempre relegando el arte y las letras a un término menos que secundario, como cosa que importa poco a la nacionalidad.
Debo decir que la mayoría de las personas que acudieron al teatro en aquella desgraciada noche, iban con el deseo y quizás con la confianza del éxito. Otras, en cambio, las menos sin duda, llevaron la previsión y la seguridad de la derrota. Más que la alegría de éstas (cosa muy propia de las luchas literarias, y que no debe asustar a nadie), me duele a mí el desengaño de las primeras. La pena que mostraban en el curso de la representación, y al retirarse de la sala, centuplicaba el desconsuelo con que actores y autor veíamos perdido nuestro trabajo, y malo gradas las esperanzas de la empresa.
Pero no tardó en venir a mi espíritu una resignación plácida, que me permitió apreciar los hechos con serenidad. El fin de toda obra dramática es interesar y conmover al auditorio, encadenando su atención, apegándole al asunto y a los caracteres, de suerte que se establezca perfecta fusión entre la vida real, contenida en la mente del público, y la imaginaria que los actores expresan en la escena. Si este fin se realiza, el público se identifica con la obra, se la asimila, acaba por apropiársela, y es al fin el autor mismo recreándose en su obra. El drama Los condenados no produjo en el público, al menos en la ocasión de su estreno, el efecto a que aspira toda obra de teatro. Pero aunque en la representación resultara una tentativa infeliz, creo que no debe recaer sobre él inmediatamente el olvido, por lo cual, siguiendo el ejemplo de ilustres compañeros, y maestros del arte, determino imprimirlo. Seguramente, muchas personas que no asistieron al estreno gustarán de apreciar por sí mismas las causas de la caída.
Por añeja costumbre de examen de conciencia, en la noche del estreno, y en el curso mismo de la representación, cuando yo veía que, escena tras escena, se iban marchitando las ilusiones que forjó mi deseo de acierto, no cesaba de investigar con rápida crítica la razón de que no interesaran al público pasajes y conceptos que juzgué ¡ciego de mí! de posible, de casi seguro efecto. He aquí el eterno enigma del teatro, la esfinge, en cuyo rugoso entrecejo, si nunca supieron leer los maestros, ¿cómo han de saberlo los aprendices? El público desvanece el misterio con brutal e irrevocable sentencia. Diríase que en unos casos crea la obra con los datos que le da el autor, y que en otros de vuelve fríamente los datos, quedándose con un deforme embrión entre las manos. Es la obra que soñada entrevió, que quiso crear sin poder conseguirlo, ya porque los elementos venidos de la otra parte eran infecundos, ya porque no encontraron medio apropiado para su desarrollo. ¿Esto quién lo sabe?
Pues bien: aunque no he llegado al conocimiento preciso de las causas del desacuerdo entre autor y público, pensando en ellas desde la noche del estreno, quiero apuntar con absoluta sinceridad todas las que se me han ocurrido. ¿Cayó la obra por la marcha calmosa de la exposición, y la desusada longitud de algunas escenas? Podrá ser; pero no puedo olvidar que en otras obras he incurrido, quizás más ostensiblemente, en el mismo defecto, si defecto es, y el público no ha mostrado impaciencia; ha sabido escuchar y esperar. ¿Cayó por el pecado de lógica, que si muchas veces es venial en el teatro, otras merece terrible anatema? Esto ya es más grave. Debo decir que si el público me ha perdonado la falta de concisión, también me ha consentido los agravios a la lógica, inevitables en la estrechez del mecanismo teatral. Ni en las creaciones más acabadas se encuentra una lógica perfecta. La verdad es que las incongruencias en la soldadura o en el engranaje de los hechos que componen el argumento, saltan a la vista cuando el interés languidece, y se ocultan cuando éste adquiere fuerza bastante para subyugar al espectador. La importancia de los vicios de lógica se subordina, pues, a la intensidad de los efectos, con que un autor hábil sabe producir el goce estético, que al propio tiempo que aplaude, absuelve. Por consiguiente, bien podría ser que influyeran en la condenación de Los condenados, más que los errores de lógica, la impericia del autor para desvanecerlos o ahogarlos bajo el peso de una profundísima emoción. Apunto esta idea como probable, sin estar seguro de haber encontrado la razón que busco.
Quizás la encuentre en que toda la cimentación de la obra es puramente espiritual, y lo espiritual parece que pugna con la índole pasional y efectista de la representación escénica, según los gustos dominantes en nuestros días, pues no admito tal incompatibilidad, de un modo absoluto, entre el desenvolvimiento psicológico de un plan artístico y las eternas leyes del drama. Y ya que hablo de acción psicológica, ¿consistirá mi yerro en haber empleado con imprudente profusión imágenes, fórmulas, y aun denominaciones de carácter religioso? ¿Será que la idea religiosa, con la profunda gravedad que entraña, tiene difícil encaje en el teatro moderno, y que el público, que goza y se divierte en él cuando ve reproducidos los afanes secundarios de la vida, se pone de mal humor cuando le presentan los elementales y primarios? ¿Es esto así, y debe ser así? Pues cuando categóricamente lo afirmen los doctores de la iglesia literaria, no los bachilleres, lo admitiré y tendré por dogma indiscutible.
Y ahora quiero indagar fuera de la escena la causa del des acuerdo. ¿Será que el público, por instinto de ponderación, en el cual palpita un gran principio de justicia, se cansa de ser benévolo con este o el otro autor, y que por haberle enaltecido más de la cuenta, se complace después en arrojarle por el suelo? Yo oigo una voz que viene de la sala, no ciertamente de las filas contrarias, sino de las amigas y la cual me dice: «Mira, hijo, mucho te he querido y te quiero. Durante veinte años, en otra región literaria, donde la vida es más tranquila y el ambiente menos tempestuoso, aplaudí tu laboriosidad. Después he premiado con mi benevolencia tus tentativas en el arte escénico. Pero, créelo, ya me van causando tus pesadeces, tus aficiones analíticas, tus preferencias por la acción interna o psicológica. Vuelve en ti, hijo mío, y no apures mi divina paciencia. Yo vengo aquí en busca de emociones fáciles, de ideas claras, de accidentes alegres o patéticos, presentados con arte y brevedad, y tus filosofías me aburren. Te lo manifiesto ahora en forma cortés, porque no puedo olvidar que algún derecho tienes a mi circunspección; pero no me busques el genio, que ya sabes que las gasto pesadas. Te perdono esta culpa, con tal que te retires por el foro, prometiéndome traer otra vez cosa más acomodada a mis gustos y aficiones.»
Examinadas las causas probables, y no sabiendo fijamente cuál es la verdadera, se me ocurre que hay que buscar en la conjunción de todas ellas la razón del desgraciado éxito. De éste me declaro único responsable, pues los actores, sin excepción alguna, representaron la obra con inteligencia y esmero, venciendo en lo posible la turbación que debía producirles la inutilidad de sus esfuerzos ante un público en parte distraído, en parte hostil.
El público aprueba o desaprueba, por sentimiento, por instinto crítico, razonando vagamente y por tópicos casi siempre rutinarios, lo que ha visto y oído. Después viene la prensa, cuya misión debe ser examinar con criterio inteligente las obras literarias. He tenido la paciencia, que paciencia y no poca se necesita para ello, de leer todo lo que sobre Los condenados se escribió; pocos artículos de crítica formal, sin fin de revistillas que respiraban malquerencia, sueltos informativos, conteniendo juicios precipitados, de una severidad enfática y ridículamente sentenciosa. En periódicos que me distinguieron siempre con su amistad, vi la tristeza del fracaso, y una crítica indulgente y cariñosa. Muchos venían tan alegres como si les hubiera tocado el premio gordo de la lotería. Algún crítico, que goza fama de mordaz, se mostraba duro con la obra, con su autor, considerado y respetuoso. Otros, en cambio, salieron tan desmandados, como si se tratara del último esperpento de los teatros por horas, de una de esas efímeras piezas, cuya crítica suele hacer el aburrido público con las extremidades inferiores.
Entre tantas y tan diversas formas de censura, he encontrado un artículo crítico que me ha sido muy grato, aunque no es de los menos severos, pues en él se ve a un escritor que sabe lo que trae entre manos, y que acostumbra mirar con seriedad las obras del entendimiento, producto más o menos feliz de un honrado trabajo. Me refiero al Sr. Villegas, periodista distinguidísimo, de claro juicio y vasta erudición literaria. No sé si me equivocaré; pero ello es que he creído ver en el artículo del Sr. Villegas, como un tímido esfuerzo para sustraerse a la su gestión que sus compañeros de oficio ejercieron mancomunada mente sobre él. Claro que no pudo librarse, porque el esfuerzo, como digo, fue de los más tímidos, y la sugestión debió de ser, por las trazas, de las más enérgicas. Pero nadie me quita de la cabeza que se inició el esfuerzo o tentativa de independencia. ¡Bueno fuera que en tantos años de trajín literario, no hubiera uno adquirido un poquito de perspicacia para deletrear el pensamiento ajeno! Digo esto, porque en el mencionado escrito encuentro ideas, que son mis ideas, sorprendidas en la representación de Los condenados, y transportadas a las columnas de La Época, donde las he visto con alegría.
Verdad que después de esto, el Sr. Villegas incurre en la flaqueza de narrar con dudosa exactitud, y algunos ribetes de mala fe, el argumento de la obra. Pero esto no es ahora del caso, y voy a lo principal. Yo acepto la interpretación que da el articulista al pensamiento inicial de la obra, y lo agradezco mucho que la haya manifestado resueltamente. Antes y después de esta espontaneidad, dice cosas el Sr. Villegas, con las cuales no estoy de acuerdo, aunque las acojo, como suyas, con toda la consideración del mundo, y me permitirá que les ponga algunos reparos.
Esto del simbolismo es ahora la ventolera traída por la moda, y muchos que de seguro no la entienden al derecho, nos traen mareados con la tal palabreja. Para mí, el único simbolismo admisible en el teatro es el que consiste en representar una idea con formas y actos del orden material. En obras antiguas y modernas hallamos esta expresión parabólica de las ideas. Por mi parte, la empleé, sin pretensiones de novedad, en La de San Quintín. En Los condenados no hay nada de esto, ni fue tal mi intención, porque eso de que las figuras de una obra dramática sean personificaciones de ideas abstractas, no me ha gustado nunca. Reniego de tal sistema, que deshumaniza los caracteres.
Y también me permito indicar al Sr. Villegas que ningún autor ha influido en mí menos que Ibsen, o, mejor dicho, que si en el pecado de obscuridad incurrí, no debe atribuirse a las lecturas del dramaturgo noruego. Influyen en un autor inferior las obras de autor superior que le cautivan, que le embelesan, infiltrándose insensiblemente en su espíritu. Divido las de Ibsen en dos categorías. Las de complexión sana y claramente teatral, como La casa de muñecas, Los aparecidos, El enemigo del pueblo, me enamoran, y parécenme de soberana hermosura. Las que comúnmente se llaman simbólicas, como El pato silvestre, Solness, La dama del mar, han sido para mí ininteligibles; y fuera de alguna escena en que maravillosamente se revela el altísimo ingenio de su autor, no he hallado en ellas el deleite que seguramente encontrarán los que sepan desentrañar su intrincado sentido. Mal pueden influir en mis composiciones, cuyo superior mérito reconozco, fiándome del criterio ajeno más que del propio. Lo que de nebuloso y soporífero se haya encontrado en la infeliz obra que motiva estas líneas, hay que achacarlo a errores intrínsecos, y quizás a malogrados esfuerzos por alcanzar un ideal, hacia el que, con alas tan cortas y pulmones tan débiles, no debí tender el vuelo.
Hecha esta aclaración, tengo mucho gusto en reproducir aquí apreciaciones del Sr. Villegas. Palabras suyas son; pero las ideas me pertenecen, y me siento muy honrado con que un crítico, a quien esta vez no tenga por amigo, escriba lo que pensé. «Condenados estamos a la mentira, sometidos a un convencionalismo falso que nos arrastra de error en error, y de caída en caída. Para librarnos de este ambiente malsano que por todas partes nos rodea, es preciso ser sinceros, abrazarnos a la verdad, y tener el valor de arrojar de nosotros nuestras faltas después de reconocidas.
Solamente así se regenera el hombre; solamente cuando, por el esfuerzo de su voluntad y en uso de su libre albedrío, acepta la expiación, es cuando cumple con la ley que rige su esencia divina. Mas esta verdad no se conquista en la tierra: para poseerla es preciso ir más allá; la verdad está tras las fronteras de la otra vida, y sólo pasando por los dinteles de la muerte, puede alcanzársela».
Al final del artículo, añade el Sr. Villegas: «Bien sé que en obras de arte no salva la intención; pero justo es consignar que, en el drama de Galdós, con harta más claridad que la significación simbólica, se ve el propósito de dirigir los ojos del público, o más bien, de la sociedad hacia las grandes cuestiones o conciencia, tan olvidadas en medio de la atmósfera positivista que nos envuelve».
Cierto es que la intención no salva a los autores; pero también le digo al Sr. Villegas (y ahora me toca a mí coger por un momento las disciplinas) que no es propio de un escritor serio y que conoce las dificultades del arte, referir el argumento de una obra con infidelidad manifiesta, hija sin duda de la precipitación y el desenfado con que aquí se hilvanan ahora las críticas literarias, como se podrían narrar los incidentes de una bufonada grotesca. Bien comprende el discreto articulista que no hay obra que resista a esa manera de contar lo que en ella ocurre. Hágase la prueba. Cójase el drama o comedia de mayor perfección y hermosura: refiérase su asunto con ese pérfido humorismo, a estilo de chismografías de café, y el público que lo desconozca y se fíe de tales informaciones, creerá que el autor a quien se quiere juzgar, es un estafador literario. Críticos hay a quienes nada se les pide, porque difícilmente podrían darlo; pero al señor Villegas, que tiene entendimiento, buen gusto y claridad de juicio, hemos de exigirlo rectitud de conciencia, en el sentido literario, pues no poseyendo esta cualidad preciosa, de poco va len las demás para ganar nombre y autoridad de crítico.
Ya que he dicho algo del pensamiento de Los condenados y de su acción psicológica, déjenme apuntar algo también acerca de los caracteres. Creí firmemente, y en esto consistió quizás mi equivocación más grave, que los tipos de Santamona y Paternoy habían de cautivar al público. En ambos puse, con esmero y buena voluntad, el fundamento moral del drama. Pero sea porque los caracteres de excepcional grandeza moral no aploman bien en la escena, tal como hoy la vemos y entendemos; sea porque no supo darles vida y relieve, manejando con destreza de prestidigitador los resortes teatrales, ello es que ni Santamona ni Paternoy penetraron en el corazón del público, no ciertamente por culpa de la actriz y del actor encargados de aquellos papeles. Ni una ni otra figura son abstracciones filosóficas, sino personas (al menos intenté hacerlas tales), y en la vida real existe seguramente el modelo de ambas, aunque no puede decirse que abunda. La razón de que el público las acogiera con frialdad, podrá quizás encontrarse en defectos internos de la composición, según el criterio dominante; en la imprudente manía de desechar por anticuadas ciertas combinaciones que ya arrojan vivísima luz, ya sombra densa sobre las figuras; en la torpeza del autor para contrastar la preparación sagaz con la brusca sorpresa.
Cierto que, en una obra teatral, nada es defendible si en el conjunto no tiene defensa; pero, por lo que valga, declaro que cuanto he puesto en boca de Paternoy y de Santamona lo conceptúo natural, y naturales creo también sus acciones, incluso el juramento falso, del cual no tengo por qué arrepentirme, por ser un acto de alta caridad, en el cual la letra tiene que ser arrollada por el espíritu, y la fórmula por la intención. La brutalidad de los hechos les pone en el trance ineludible de faltar a la verdad temporal, dirigidos los ojos del espíritu a la verdad infinita, y la voluntad al fin supremo de salvar, no sólo una vida, que esto poco valdría, sino un alma.
Si me arguyen, demostrándolo (y quizás no sería difícil la demostración), que los incidentes preparatorios del juramento pecan de artificiosos, y que la ineludibilidad de la fórmula falsa no está clara y patente, me callaré, pues no extremo la defensa, ni dejo de conocer cuántos puntos débiles ofrece este drama a una crítica perspicaz. Pero admitidos los antecedentes, el juramento falso me parece de una lógica firme, y tengo por farisaicos los escrúpulos que algunos han manifestado sobre este particular. Lo que hay es que los efectos teatrales se subordinan, a veces, a causas de una sutileza casi inapreciable. Dependen del movible estado de ánimo del público, y de los rapidísimos cambios que sufre en él la receptividad de las emociones. Pensando en esto, he llegado a creer que el juramento falso, consumado por dos personas de incontestable virtud, puede hacer mal efecto, por el eclipse que en un momento brevísimo sufre la belleza moral de los personajes allí representados. Cierto que, pasado aquel momento, ambos recobran su ser luminoso; pero ha habido eclipse, y los eclipses, en toda situación culminante, son siempre peligrosos. Menos difícil de defender es la conducta de Paternoy al final del primer acto, cuando permite el casamiento de Salomé, abusando un poco tal vez de la autoridad, en cierto modo hipnótica, que ejerce en la familia y en todo el pueblo. Las razones de moral elevada que da para obrar de este modo, condenando a los amantes al purgatorio que resulta de la derivación de los errores humanos, podrían ser apreciados por un lector. Para un público son quizás tesis imprudente y peligrosa. Posible es que éste fuera el punto en que la armazón de la obra empezó a resquebrajarse.
Y en cuanto a José León, personaje complejo y escabroso, debo decir que si su lenguaje se justifica por su superior educación, sus actos, teatralmente considerados, no son tan fáciles de defender. Errores hay que no se ven en veinte lecturas, ni en doscientos ensayos, y en la noche del estreno resplandecen súbitamente, iluminados por fugaz relámpago, en la conciencia literaria del autor. La obscuridad que envuelve al personaje no se desvanece hasta que formula su declaración en la última escena de la obra. Es mucho esperar éste para un público, lo reconozco. Cuando la declaración llega, el auditorio se ha desorientado sin número de veces, y ha sufrido bruscas alternativas en su manera de pensar y sentir. El momento supremo del arrepentimiento de José León y de la efusión de su conciencia, parece que debía ser inmediatamente después del perjurio de Paternoy y Santamona, y como ofrenda de su alma dañada a las almas purísimas de las dos personas que acababan de salvarle. La obstinación del pecador en el mal, si real y lógica en la vida, pudo ser causa en el teatro de que se malograra una situación de legítimo efecto.
Ya ven que doy argumentos a la crítica, y que no disimulo las brechas por donde el drama pudiera ser noblemente atacado. Digo con expansiva sinceridad todo lo que pienso, y si no me callo lo favorable, tampoco hago un misterio de lo adverso. Presumo que algunos que de teatros escriben, sabrán estas cosas mejor que yo; pero no han querido sin duda examinar la obra con seriedad, y la han tratado como a una farsa sin sentido. Con esto no me conformo, y por decoro del arte, he de protestar de tales procedimientos, por desgracia muy arraigados en las costumbres de la prensa y de la crítica.
Creo que toda obra de arte, producto más o menos feliz del entendimiento, con el entendimiento debe juzgarse, y el que no lo tenga para estas cosas, dedíquese a cualquier otra profesión, o al oficio a que le llamen sus aptitudes. Y en el caso presente, refiriéndome tan sólo a las producciones literarias, no a la personalidad de los que cultivan las letras, creo y sostengo que hay clases ¡medrados estaríamos si no las hubiera!; o, en otros términos, que los grados de culpabilidad de un autor a quien se acusa de equivocación, no pueden ser independientes de las dificultades del género que cultiva, ni de las asperezas del asunto que trata. Una mojiganga insustancial, hilvanada en veinticuatro horas para entretener a un público infantil, y una composición detenidamente escrita con fines artísticos y morales, no deben ser condenadas con un solo gesto de grotesco desdén, y una crítica indocta y vacía.
Como no me duelen prendas, he de ser ingenuo y claro hasta no poder más. Acato el veredicto del público, aun en los casos en que pudiera tenérsele por precipitado. En cuanto a lo que suele llamarse enfáticamente fallo de la prensa, ése, ni lo admito ni lo acato, sino que me rebelo absolutamente contra la idea de que tal fallo pueda existir en los tiempos que corren. Las razones de esto las verá el que tenga la paciencia de seguir le yendo.
A pesar de sus evidentes progresos en el arte de escribir y en la amenidad de sus escritos, no ha llegado aún la prensa entre nosotros a ser maestra de la opinión ni a llevársela de calle en todos los asuntos. Hoy se lee más que antes, pero se creo menos en las aseveraciones de nuestros buenos chicos de la prensa, entre los cuales hay muchos de brillante y agudísimo ingenio. Y se cree menos en ellos, porque desde que los periódicos se transformaron, trocando la sequedad sectaria del instrumento de partido por la ligereza anecdótica del órgano de información, si se lograron algunas ventajas, perdiéronse cualidades, morales y literarias, que convendría restablecer para que la prensa cumpliera totalmente su misión.
La fiebre informativa ha llegado a ser tan intensa, que ella consume toda la savia intelectual del periodismo, destinada a emplearse en objetos diferentes. Algunos de estos objetos son tratados con excesiva amplitud; otros, como las letras y cuanto a la vida intelectual se refiere, con desdeñosa restricción. En remotos tiempos, que ahora motejamos de atrasados, y cuando los periódicos eran pobres, y casi de milagro vivían, no había ninguno que dejase de tener en su redacción una pluma perita que trataba desahogadamente, con libre criterio, los asuntos literarios. Hoy, la prensa rica, potente y bien administrada, no les presta la atención debida. La crítica de teatros no es más que una mal razonada noticia del éxito o el fracaso, y como para esto no se necesita calzar muchos puntos en materia estética, comúnmente vemos que periódicos poderosos mandan al estreno de una producción literaria al revistero de toros, sujeto muy apreciable sin duda, pero que no puede, con la mejor voluntad del mundo, desempeñar su cometido. A los pelotaris, a los ciclistas, y a los lidiadores de reses bravas, consagra nuestra prensa mayor espacio y atención más cariñosa que a todas las artes liberales.
Personas inteligentísimas y escritores de gallardo estilo trabajan hoy en los diarios de Madrid y provincias. Sin adulación se puede decir que los que treinta años ha tuvieron fama de grandes estilistas, no sabían tanto, ni escribían tan bien como muchos jóvenes y viejos que hoy dan sus fugaces escritos a la prensa. Pero estos tales, y todos los que en periódicos muy leídos descuellan por su inteligencia, menosprecian la vida literaria, o no han parado mientes en ella. La entregan al brazo débil de los inferiores de la redacción, para dedicarse a las embriagueces de la política. En cuanto se meten en el Congreso pierden la cabeza, y con ella la noción total de la vida del país, de la cual sólo perciben una fase.
Cierto que hay excepciones; pero éstas sólo se manifiestan en inseguras tentativas de reforma. Se ve un deseo generoso, no una voluntad organizadora. Periódico hay, de los más populares, que consagra semanalmente un día a la colaboración literaria; otros ofrecen diariamente a su parroquia lecturas amenas y eruditas; algunos conservan la tradición del crítico literario y del musical; pero todo ello sin amor, sin dirección, sin criterio elevado ni atención esmerada, siempre relegando el arte y las letras a un término menos que secundario, como cosa que importa poco a la nacionalidad.
Los condenados
-
Autor:
Benito Pérez Galdós
- Código del producto: 343
- Colección: Episodios Nacionales
- Categoría: Biografías, literatura y estudios literarios, Textos antiguos, clásicos y medievales
- Temática: Textos antiguos, clásicos y medievales
-
ISBN:
- 9788497704915 - PDF Cómpralo aquí
- Idioma: Español / Castellano