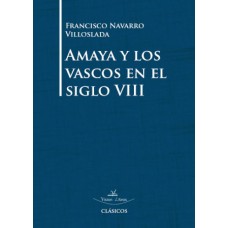Introducción Los aborígenes del Pirineo occidental donde anidan todavía con su primitivo idioma y costumbres, como el ruiseñor en el soto con sus trinos y amor a la soledad, no han sido nunca ni conquistadores ni verdaderamente conquistados. Afables y sencillos, aunque celosos de su independencia, no podían carecer de esa virtud característica de las tribus patriarcales, llamada hospitalidad. Tenían en grande estima lo castizo, en horror lo impuro, en menosprecio lo degenerado, pero se apropiaban de lo bueno de los extraños, procuraban vivir en paz con los vecinos, y unirse a ellos, mas que por vínculos de sangre, con alianzas y amistad.
Si quebrantaron esta regla, fue dejándose llevar de bondadosa condescendencia con los extranjeros. Quince siglos antes de Jesucristo, los vascos ribereños del Ero, principiaron por albergar a los celtas en su feracísimo territorio, y concluyeron por confundirse con ellos, formando la gran familia celtibérica, que tuvo solar en lo mediterráneo de la Península, y capital en Numancia. Los mismos pirenaicos que se mantuvieron a la orilla izquierda del río, ufanos con la pureza de su sangre y su idioma, dejaron a los celtas instalarse por largo tiempo en los llanos de Álava, hasta la oca de la Burunda, y más tarde se hicieron amigos del cartaginés Aníbal, le abrieron paso y le acompañaron a la vanguardia de la maravillosa expedición de Italia, según lo recuerdan todavía en una de sus más hermosas canciones.
Años después sostienen guerra contra César Augusto, para terminar la cual conviértense en aliados suyos, y con tal lealtad estrechan su mano, que Roma no tuvo nunca mejores amigos, y a la caída del imperio, Paulo Orosio, testigo presencial de la catástrofe, los hace más romanos que los romanos mismos.
Nunca, sin embargo, los fáciles amigos de celtas, cartagineses y latinos, con quien se avienen a pesar de la diferencia de casta, lengua y religión; nunca aceptaban alianza, ni trato, paz, ni tregua siquiera de los pueblos septentrionales que cayeron sobre la Europa meridional, y a borbotones, se derramaron por España en el siglo V.
Provincias imperiales, naciones cultas, todos los pueblos conocidos se encorvaron y tendieron desfallecida cerviz al látigo más bien que al yugo del vencedor: los vascos sólo permanecieron en pie, y se atrevieron a mirarle frente a frente, y le arrojaron el guante a la cara, enarbolando estandarte de santa libertad en la cresta de los Pirineos. Y enhiesto supieron mantenerlo allí por espacio de tres siglos.
Por aventurado y peregrino que parezca semejante aserto, por inverosímil e inexplicable que resulte el hecho, la historia misma, escrita por visigodos -no tenemos otra-, se encarga de justificarlo.
En efecto, si con debida imparcialidad examinamos los escritos contemporáneos, no dejará de llamar nuestra atención, que sus autores apenas mencionen el advenimiento de monarcas visigodos, como no sea para advertirnos que su primera hazaña, al ocupar el trono de Sevilla o Toledo, fue domar a los vascones, nombre antiguo de los navarros, que desde las montañas de Jaca, poblaban por la falda de los Pirineos hasta Pasajes, de allí frente a Logroño, y descendiendo al riquísimo valle que fecunda el Ebro, llegaban cerca de Tarazona, siendo una de sus principales ciudades la nobilísima Calahorra.
Consta que Requiario, Eurico, Leovigildo, Recaredo, Gundemaro, Siseuto, Suintila, Recesvinto y Wamba, sujetaron a los vascones, frase que constantemente repetida por espacio de tres centurias, viene a significar precisamente lo contrario de lo que suena. «Siseuto y Suintila, dice el docto Sr. Cánovas del Castillo, testigo de mayor excepción en la materia, pelearon asimismo con la gente vascona en los llanos de Álava y la Rioja, sin penetrar, ni intentarlo siquiera, en el interior de las montañas vascongadas».
Y consta, por historiadores árabes, que la noticia de la más lastimosa y célebre invasión sarracénica en Andalucía, sujetando a los vascones, sorprendió cerca de Pamplona al último rey visigodo.
Tan larga serie de conquistas definitivas, que sólo termina con el súbito hundimiento del imperio conquistador, es argumento concluyente a favor de la independencia de un pueblo, que no tiene historia propia que oponer a la de los extraños, ni más diplomas que sus cantares, ni más archivos que tradiciones y leyendas.
Y si a éstas y otras pruebas, que por amor a la brevedad omitimos, se agrega el testimonio vivo del idioma y del linaje, purísimo resto arqueológico, animado hasta hoy como por arte de encantamiento; no puede menos de maravillarnos que algunos críticos tomen por lo serio la frase de domuit vascones, que los godos tenían como en estampilla para añadir al nombre de cada nuevo monarca toledano.
Si quebrantaron esta regla, fue dejándose llevar de bondadosa condescendencia con los extranjeros. Quince siglos antes de Jesucristo, los vascos ribereños del Ero, principiaron por albergar a los celtas en su feracísimo territorio, y concluyeron por confundirse con ellos, formando la gran familia celtibérica, que tuvo solar en lo mediterráneo de la Península, y capital en Numancia. Los mismos pirenaicos que se mantuvieron a la orilla izquierda del río, ufanos con la pureza de su sangre y su idioma, dejaron a los celtas instalarse por largo tiempo en los llanos de Álava, hasta la oca de la Burunda, y más tarde se hicieron amigos del cartaginés Aníbal, le abrieron paso y le acompañaron a la vanguardia de la maravillosa expedición de Italia, según lo recuerdan todavía en una de sus más hermosas canciones.
Años después sostienen guerra contra César Augusto, para terminar la cual conviértense en aliados suyos, y con tal lealtad estrechan su mano, que Roma no tuvo nunca mejores amigos, y a la caída del imperio, Paulo Orosio, testigo presencial de la catástrofe, los hace más romanos que los romanos mismos.
Nunca, sin embargo, los fáciles amigos de celtas, cartagineses y latinos, con quien se avienen a pesar de la diferencia de casta, lengua y religión; nunca aceptaban alianza, ni trato, paz, ni tregua siquiera de los pueblos septentrionales que cayeron sobre la Europa meridional, y a borbotones, se derramaron por España en el siglo V.
Provincias imperiales, naciones cultas, todos los pueblos conocidos se encorvaron y tendieron desfallecida cerviz al látigo más bien que al yugo del vencedor: los vascos sólo permanecieron en pie, y se atrevieron a mirarle frente a frente, y le arrojaron el guante a la cara, enarbolando estandarte de santa libertad en la cresta de los Pirineos. Y enhiesto supieron mantenerlo allí por espacio de tres siglos.
Por aventurado y peregrino que parezca semejante aserto, por inverosímil e inexplicable que resulte el hecho, la historia misma, escrita por visigodos -no tenemos otra-, se encarga de justificarlo.
En efecto, si con debida imparcialidad examinamos los escritos contemporáneos, no dejará de llamar nuestra atención, que sus autores apenas mencionen el advenimiento de monarcas visigodos, como no sea para advertirnos que su primera hazaña, al ocupar el trono de Sevilla o Toledo, fue domar a los vascones, nombre antiguo de los navarros, que desde las montañas de Jaca, poblaban por la falda de los Pirineos hasta Pasajes, de allí frente a Logroño, y descendiendo al riquísimo valle que fecunda el Ebro, llegaban cerca de Tarazona, siendo una de sus principales ciudades la nobilísima Calahorra.
Consta que Requiario, Eurico, Leovigildo, Recaredo, Gundemaro, Siseuto, Suintila, Recesvinto y Wamba, sujetaron a los vascones, frase que constantemente repetida por espacio de tres centurias, viene a significar precisamente lo contrario de lo que suena. «Siseuto y Suintila, dice el docto Sr. Cánovas del Castillo, testigo de mayor excepción en la materia, pelearon asimismo con la gente vascona en los llanos de Álava y la Rioja, sin penetrar, ni intentarlo siquiera, en el interior de las montañas vascongadas».
Y consta, por historiadores árabes, que la noticia de la más lastimosa y célebre invasión sarracénica en Andalucía, sujetando a los vascones, sorprendió cerca de Pamplona al último rey visigodo.
Tan larga serie de conquistas definitivas, que sólo termina con el súbito hundimiento del imperio conquistador, es argumento concluyente a favor de la independencia de un pueblo, que no tiene historia propia que oponer a la de los extraños, ni más diplomas que sus cantares, ni más archivos que tradiciones y leyendas.
Y si a éstas y otras pruebas, que por amor a la brevedad omitimos, se agrega el testimonio vivo del idioma y del linaje, purísimo resto arqueológico, animado hasta hoy como por arte de encantamiento; no puede menos de maravillarnos que algunos críticos tomen por lo serio la frase de domuit vascones, que los godos tenían como en estampilla para añadir al nombre de cada nuevo monarca toledano.
Amaya y los vascos en el siglo VIII
-
Autor:
Francisco Navarro Villoslada
- Código del producto: 429
- Categoría: Ficción y temas afines, Historia y arqueología, Ficción: general y literaria, Historia
- Temática: Ficción clásica: general y literaria, Historia de Europa, Historia de América
-
ISBN:
- 9788497703628 - PDF Cómpralo aquí
- Idioma: Español / Castellano