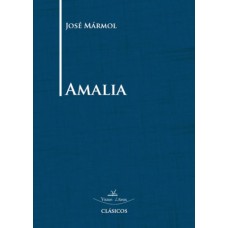Parte I Capítulo I Traición El 4 de mayo de 1840, a las diez y media de la noche, seis hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.
Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se para, y dice a los otros:
-Todavía una precaución más.
-Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche -contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada, medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros.
-Por muchas que tomemos, serán siempre pocas -replica el primero que había hablado-. Es necesario que no salgamos todos a la vez. Somos seis; saldremos primeramente tres, tomaremos la vereda de enfrente; un momento después saldrán los tres restantes, seguirán esta vereda, y nuestro punto de reunión será la calle de Balcarce, donde cruza con la que llevamos.
-Bien pensado.
-Sea, yo saldré delante con Merlo, y el señor -dijo el joven de la espada a la cintura, señalando al que acababa de hacer la indicación. Y diciendo esto, tiró el pasador de la puerta, la abrió, se embozó en su capa, y atravesando a la vereda opuesta con los personajes que había determinado, enfiló la calle de Belgrano, con dirección al río.
Los tres hombres que quedaban salieron dos minutos después, y luego de haber cerrado la puerta, tomaron la misma dirección que aquéllos, por la vereda determinada.
Después de caminar en silencio algunas cuadras, el compañero del joven que conocemos por la distinción de una espada a la cintura, dijo a éste, mientras aquel otro a quien habían llamado Merlo, marchaba adelante embozado en su poncho:
-¡Es triste cosa, amigo mío! Esta es la última vez quizá que caminamos sobre las calles de nuestro país. ¡Emigramos de él para incorporarnos a un ejército que habrá de batirse mucho, y Dios sabe qué será de nosotros en la guerra!
-Demasiado conozco esa verdad, pero es necesario dar el paso que damos... Sin embargo -continuó el joven después de algunos segundos de silencio-, hay alguien en este mundo de Dios que cree lo contrario que nosotros.
-¿Cómo lo contrario?
-Es decir, que piensa que nuestro deber de argentinos es el de permanecer en Buenos Aires.
-¿A pesar de Rosas?
-A pesar de Rosas.
-¿Y no ir al ejército?
-Eso es.
-¡Bah, pero es un cobarde o un mashorquero!
-Ni lo uno, ni lo otro. Al contrario, su valor raya en temeridad, y su corazón es el más puro y noble de nuestra generación.
que quiere que hagamos, pues?
-Quiere-contestó el joven de la espada- que todos permanezcamos en Buenos Aires, porque el enemigo a quien hay que combatir está en Buenos Aires, y no en los ejércitos, y hace una hermosísima cuenta para probar que menos número de hombres moriremos en las calles el día de una revolución, que en los campos de batalla en cuatro o seis meses, sin la menor probabilidad de triunfo... Pero dejemos esto porque en Buenos Aires el aire oye, la luz ve, y las piedras o el polvo repiten luego nuestras palabras a los verdugos de nuestra libertad.
El joven levantó al cielo unos grandes y rasgados ojos negros, cuya expresión melancólica se convenía perfectamente con la palidez de su semblante, iluminado con la hermosa luz de los veinte y seis años de la vida.
A medida que la conversación se había animado sobre aquel tema, y que se aproximaban a las barrancas del río, Merlo acortaba el paso, o parábase un momento para embozarse en el poncho que lo cubría.
Llegados a la calle de Balcarce:
-Aquí debemos esperar a los demás -dijo Merlo.
-¿Está usted seguro del paraje de la costa en que habremos de encontrar la ballenera? -preguntóle el joven.
-Muy seguro -contestó Merlo-. Yo me he convenido a ponerlos a ustedes en ella, y sabré cumplir mi palabra, como han cumplido ustedes la suya, dándome el dinero convenido; no para mí, porque yo soy tan buen patriota como cualquiera otro, sino para pagar los hombres que los han de conducir a la otra Banda; ¡y ya verán ustedes qué hombres son!
Clavados estaban los ojos penetrantes del joven en los de Merlo, cuando llegaron los tres hombres que faltaban a la comitiva.
-Ahora es preciso no separarnos más -dijo uno de ellos. Siga usted adelante, Merlo, y condúzcanos.
Merlo obedeció, en efecto, y siguiendo la calle de Venezuela, dobló por la callejuela de San Lorenzo, y bajó al río, cuyas olas se escurrían tranquilamente sobre el manto de esmeralda que cubre de ese lado las orillas de Buenos Aires.
La noche estaba apacible, alumbrada por el tenue rayo de las estrellas, y una brisa fresca del sur empezaba a dar anuncio de los próximos fríos del invierno.
Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se para, y dice a los otros:
-Todavía una precaución más.
-Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche -contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada, medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros.
-Por muchas que tomemos, serán siempre pocas -replica el primero que había hablado-. Es necesario que no salgamos todos a la vez. Somos seis; saldremos primeramente tres, tomaremos la vereda de enfrente; un momento después saldrán los tres restantes, seguirán esta vereda, y nuestro punto de reunión será la calle de Balcarce, donde cruza con la que llevamos.
-Bien pensado.
-Sea, yo saldré delante con Merlo, y el señor -dijo el joven de la espada a la cintura, señalando al que acababa de hacer la indicación. Y diciendo esto, tiró el pasador de la puerta, la abrió, se embozó en su capa, y atravesando a la vereda opuesta con los personajes que había determinado, enfiló la calle de Belgrano, con dirección al río.
Los tres hombres que quedaban salieron dos minutos después, y luego de haber cerrado la puerta, tomaron la misma dirección que aquéllos, por la vereda determinada.
Después de caminar en silencio algunas cuadras, el compañero del joven que conocemos por la distinción de una espada a la cintura, dijo a éste, mientras aquel otro a quien habían llamado Merlo, marchaba adelante embozado en su poncho:
-¡Es triste cosa, amigo mío! Esta es la última vez quizá que caminamos sobre las calles de nuestro país. ¡Emigramos de él para incorporarnos a un ejército que habrá de batirse mucho, y Dios sabe qué será de nosotros en la guerra!
-Demasiado conozco esa verdad, pero es necesario dar el paso que damos... Sin embargo -continuó el joven después de algunos segundos de silencio-, hay alguien en este mundo de Dios que cree lo contrario que nosotros.
-¿Cómo lo contrario?
-Es decir, que piensa que nuestro deber de argentinos es el de permanecer en Buenos Aires.
-¿A pesar de Rosas?
-A pesar de Rosas.
-¿Y no ir al ejército?
-Eso es.
-¡Bah, pero es un cobarde o un mashorquero!
-Ni lo uno, ni lo otro. Al contrario, su valor raya en temeridad, y su corazón es el más puro y noble de nuestra generación.
que quiere que hagamos, pues?
-Quiere-contestó el joven de la espada- que todos permanezcamos en Buenos Aires, porque el enemigo a quien hay que combatir está en Buenos Aires, y no en los ejércitos, y hace una hermosísima cuenta para probar que menos número de hombres moriremos en las calles el día de una revolución, que en los campos de batalla en cuatro o seis meses, sin la menor probabilidad de triunfo... Pero dejemos esto porque en Buenos Aires el aire oye, la luz ve, y las piedras o el polvo repiten luego nuestras palabras a los verdugos de nuestra libertad.
El joven levantó al cielo unos grandes y rasgados ojos negros, cuya expresión melancólica se convenía perfectamente con la palidez de su semblante, iluminado con la hermosa luz de los veinte y seis años de la vida.
A medida que la conversación se había animado sobre aquel tema, y que se aproximaban a las barrancas del río, Merlo acortaba el paso, o parábase un momento para embozarse en el poncho que lo cubría.
Llegados a la calle de Balcarce:
-Aquí debemos esperar a los demás -dijo Merlo.
-¿Está usted seguro del paraje de la costa en que habremos de encontrar la ballenera? -preguntóle el joven.
-Muy seguro -contestó Merlo-. Yo me he convenido a ponerlos a ustedes en ella, y sabré cumplir mi palabra, como han cumplido ustedes la suya, dándome el dinero convenido; no para mí, porque yo soy tan buen patriota como cualquiera otro, sino para pagar los hombres que los han de conducir a la otra Banda; ¡y ya verán ustedes qué hombres son!
Clavados estaban los ojos penetrantes del joven en los de Merlo, cuando llegaron los tres hombres que faltaban a la comitiva.
-Ahora es preciso no separarnos más -dijo uno de ellos. Siga usted adelante, Merlo, y condúzcanos.
Merlo obedeció, en efecto, y siguiendo la calle de Venezuela, dobló por la callejuela de San Lorenzo, y bajó al río, cuyas olas se escurrían tranquilamente sobre el manto de esmeralda que cubre de ese lado las orillas de Buenos Aires.
La noche estaba apacible, alumbrada por el tenue rayo de las estrellas, y una brisa fresca del sur empezaba a dar anuncio de los próximos fríos del invierno.
Amalia
-
Autor:
José Mármol
- Código del producto: 436
- Categoría: Calificadores de LUGAR, Ficción y temas afines, América, Ficción: general y literaria
- Temática: Ficción clásica: general y literaria, Argentina
-
ISBN:
- 9788497700320 - PDF Cómpralo aquí
- Idioma: Español / Castellano